
El récord mundial de 259 días de cierre de las escuelas en nuestro país producto de la pandemia, sumado a una baja asistencia a clases y una deserción in crescendo que nos acompañan hasta el día de hoy, han traído consigo efectos negativos muy graves para niñas, niños y jóvenes. No solo ha dejado de crecer el capital humano y la acumulación de conocimientos, sino que además se refuerza una desigualdad brutal. Frente a nuestros ojos no solo se cierne una severa crisis educativa y de la actividad económica -caracterizada por lo inmediato-, sino también dimensiones económicas estructurales y humanas de largo plazo.
La literatura es bastante robusta en señalar que las interrupciones del ciclo escolar causan importantes efectos en la salud física, mental y emocional, además de retrasos en el aprendizaje. En nuestro caso, la larga e histórica interrupción ha sido equivalente a perder más de un año lectivo de escolaridad. A su vez, estos efectos se despliegan de manera muy inequitativa, lo que es agravado por las posibilidades dispares que tienen los estudiantes para suavizarlos, además de las desiguales probabilidades de reingreso de aquellos que han desertado la escuela. La anhelada igualdad de oportunidades para estas generaciones de más de 3,5 millones de estudiantes, lejos de acercarse, están siendo una mera quimera. Importante desafío tiene el Ministerio de Educación, que hasta la fecha se ha destacado por su silencio y escuetas reasignaciones presupuestarias.
Ahora bien, esta cartera no es la única que tiene responsabilidad en la solución del problema. El Ministerio de Hacienda y Economía igualmente tiene velas en el entierro –al menos así se ve en el presupuesto 2023 en lo que respecta a esta apremiante necesidad–, pues la debacle educativa traerá consecuencias en aspectos estructurales de largo plazo para la economía y la sociedad en su conjunto.
Para entender el alcance del problema en términos salariales y económicos solo basta advertir que aquellos estudiantes afectados por un año de cierre de las escuelas tendrían una pérdida salarial en torno al 7,7% en sus ingresos laborales a lo largo de toda su carrera. Al agregar estas cifras a nivel país, significaría un PIB 4,3% más bajo en promedio durante el resto del siglo, equivalente a una pérdida en valor presente de dos veces el PIB (Hanushek et al.,2020). Dichas estas aproximaciones, y si las escuelas no pueden reiniciar su actividad plenamente, podemos imaginar un escenario de mediano plazo en el que las cifras serían todavía mayores. Lo peor es que estos efectos se concentrarán en los estudiantes desfavorecidos y sus familias.
Para nuestro país, habría que sumar a todo ello el rápido envejecimiento de la población, cuestión que reducirá la fuerza laboral y el potencial de crecimiento de la economía –a pesar del impulso de la inmigración. Lamentablemente, toda esta situación no nos encontró bien parados, pues nuestra productividad se ha estancado e incluso ha disminuido. Ni siquiera los tímidos esfuerzos por instalar una agenda en la materia han logrado reactivarla. Si no contamos con un plan robusto con recursos presupuestarios a la altura de la catástrofe educativa, acompañado de reformas que impulsen la productividad, el margen para un mayor progreso económico y social será muy limitado. Esta mirada económica no busca reducir el problema solo a esta dimensión, sino reconocer el impacto que tiene la falta de acción estatal sobre esta materia y el deber ético que como sociedad nos corresponde asumir para evitar su consumación. Actuemos ya para proteger una debida formación orientada al máximo despliegue de los talentos de niñas, niños y jóvenes de Chile.
 Publicaciones relacionadas
Publicaciones relacionadas

En una nueva edición de After Office: Femenino, Catalina Edwards conversa con la speaker internacional Denisse Goldfarb, autora del libro “Con100te de mi futuro” y CEO de The People Future, para abordar las dinámicas cambiantes del mercado laboral y cómo las personas pueden adaptarse.
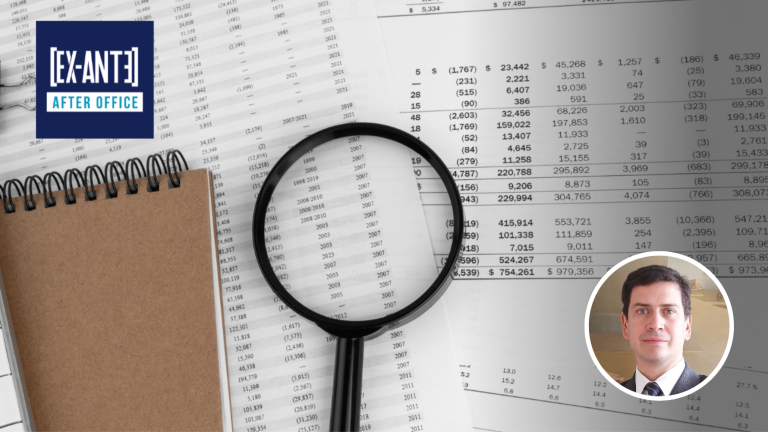
Priorizar el crecimiento. No es retórica: crecimiento implica mayor recaudación fiscal directa, incremento en la masa salarial, en la formalidad laboral y, por ende, una posibilidad futura de ir cerrando la brecha en los impuestos personales. Por ahí va la cosa. Claro, es más lento y difícil, pero es correcto.

Es importante que las autoridades, especialmente en épocas pre electorales, no solo se encuentren prestas a instar a las empresas a “pagar mejor”, sino que también otorguen las condiciones necesarias para que la economía vuelva a una situación de crecimiento.

Con varios minutos de retraso ingresó la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, a la Comisión de Trabajo del Senado. En el encuentro se abordaron los alcances del dictamen de la Dirección del Trabajo, que interpretó la adecuación de la jornada laboral a las 44 horas que parten este 26 de abril. “Cuando […]

Un aspecto que ha mejorado la composición de los directorios es la incorporación de mujeres en forma voluntaria en los últimos años. Ellas efectivamente han traído experiencias valiosas y nuevas miradas que han ayudado a la toma de mejores decisiones y a la generación de un mejor clima. Sin embargo, no estoy a favor del […]