
La ofensiva del PC para desplazar a Patricio Fernández como coordinador presidencial de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado confirmó su destreza para estigmatizar a una persona y convertirla en enemigo aborrecible. Presentó a Fernández como justificador del golpe, y por ende de la dictadura, lo cual le sirvió para movilizar a los escuadrones de castigo en su contra. Por extensión, envió un mensaje a quien lo había designado.
El argumento de que toda crítica al gobierno de Salvador Allende es un modo de darle la razón a Pinochet ha sido usado por el PC para instalar una barricada moral desde la cual fustigar a quienes no aceptan esa técnica de intimidación, la cual, por lo demás, no sirve de nada. Cualquier intento de establecer una zona de la historia con acceso prohibido es un recurso completamente estéril. Vivimos en una sociedad abierta, en la que no existen ni pueden existir los tabúes.
¿Por qué pasó lo que pasó?
Cuando Allende llegó a la Presidencia, Chile llevaba casi 40 años de estabilidad institucional, lo cual llamaba la atención en una región en la que eran frecuentes los golpes de Estado. El régimen democrático se había consolidado. Las elecciones libres y la alternancia en el poder habían echado raíces firmes en nuestra convivencia. Y, sin embargo, en menos de tres años el país se deslizó hacia una crisis política, económica, social y militar que desembocó en el golpe y la dictadura. Culpar a los adversarios no alcanza para comprender lo sucedido.
Cautivo de un programa sostenido en la lógica de la lucha de clases y el afán de “hacer la revolución”, el gobierno de la UP arremetió contra quienes describía como enemigos del pueblo, ubicados en la industria, la banca, la agricultura y el comercio. El objetivo era modificar radicalmente los fundamentos de la propiedad y avanzar hacia el fin del capitalismo. Lo que consiguió fue desarticular la economía y empujar al país a una crisis integral.
La izquierda desató fuerzas que luego no fue capaz de controlar. Gravitaron, sin duda, los intrusos –Richard Nixon y Fidel Castro, en primer lugar-, pero la génesis del desastre fue interna, consecuencia de los agudos conflictos desatados por el experimento de la llamada “vía chilena al socialismo”.
El gobierno de Allende definió su sello en 1971 con una especie de guerra relámpago en la economía. Fue la línea del ministro de Economía, Pedro Vuskovic, que definió como objetivo prioritario la creación del “área social de la economía”. El propósito era que el Estado pasara a controlar las empresas más importantes, pero al final, la exaltación estatista desbordó todos los límites.
Así, los partidos de gobierno promovieron huelgas y ocupaciones de empresas de diverso tamaño, luego de lo cual el gobierno dictaba decretos de intervención y se creaban las condiciones para la estatización. Las empresas textiles fueron las primeras en caer.
¿Hacia dónde quería ir la UP?
El horizonte que la izquierda le ofrecía al país estaba saturado de ambigüedades. La más corrosiva era la creencia, explícita en unos, tácita en otros, de que, para asegurar el éxito de la revolución, podía ser necesario en algún momento pasar por encima de la legalidad.
La izquierda no se daba cuenta de que las posibilidades de mayor justicia solo podían darse dentro de la democracia. Ni siquiera entendía que esta protegía sus propios derechos. La noción dogmática de que el socialismo era un sistema superior nublaba toda reflexión sobre el valor de las libertades y lo construido por Chile en muchos años. Se podría decir que la UP era partidaria de la “refundación” del país, aunque esa palabra no figuraba en su vocabulario.
En la izquierda de entonces, creció una corriente que, bajo la influencia de la Revolución Cubana, estaba convencida de que la vía hacia una sociedad igualitaria implicaba recurrir a las armas. El razonamiento era que la clase dominante no cedería sus privilegios sin el recurso de la fuerza, como lo demostraban las revoluciones triunfantes.
Con Allende en La Moneda, la mayoría del Partido Socialista, el MIR y sectores del MAPU y la Izquierda Cristiana convergieron en una descripción del conflicto político que conducía inexorablemente a la confrontación en toda la línea con los “enemigos de la revolución”. El gobierno de la UP estuvo siempre tensionado por las discrepancias entre quienes querían recorrer pronto el camino hacia la conquista de todo el poder, y quienes procuraban tener algún sentido de las proporciones.
Para su desgracia, Allende no percibió a tiempo los disociadores efectos de su equívoca relación con los dirigentes del MIR. Influyó ciertamente el hecho de que ese movimiento contaba con el respaldo de Fidel Castro. Gravitó también que su hija Beatriz, casada con un agente de inteligencia cubano, fuera el nexo con los dirigentes miristas, entre los que figuraba su sobrino Andrés Pascal Allende, hijo de su hermana Laura, diputada del PS, pero política y afectivamente ligada al MIR.
¿De qué cosas no quiere hablar el PC?
Los actuales dirigentes comunistas levantan la figura de Allende y defienden a fardo cerrado lo que fue su gobierno, pero prefieren no entrar en detalles. Proclaman una certeza general que no admite cuestionamientos específicos. Tiene la apariencia de un acto de fe, pero no es solo eso. Lo que parecen desear los dirigentes del PC es que no se compare al partido de hoy con el partido de ayer, porque si ello ocurre, habría muchas cosas que no serían capaces de explicar.
El PC de aquel tiempo había hecho un camino de valoración de la democracia en términos no solamente tácticos. Había recuperado la legalidad, en 1958, al final del gobierno de Carlos Ibáñez, y ese fue un momento de mejoramiento de las prácticas democráticas, porque se estableció la cédula única de votación, lo que ayudó a combatir el cohecho. Las propias persecuciones sufridas le habían enseñado al PC el valor esencial de las libertades. Eso implicaba alejarse de la noción de “asalto del poder” y asumir una posición reformista.
Aunque su discurso seguía apelando a la revolución, en la práctica reivindicaba los avances parciales, como el mejoramiento de las condiciones laborales. Pese a ser ideológicamente ortodoxo, el PC apostaba por el realismo político. Condenaba el terrorismo y el vandalismo, y en las manifestaciones callejeras, estaba alerta respecto de los actos de provocación de pequeños grupos que pudieran derivar en represión policial indiscriminada contra los manifestantes. Rechazaba todo nexo con los elementos del lumpen.
Un ejemplo ilustrativo de la manera de actuar del PC de aquel tiempo fue su rápida condena del levantamiento del regimiento Tacna, encabezado por el general Roberto Viaux, en octubre de 1969, que generó una compleja crisis para el gobierno del Presidente Frei Montalva. Mientras los militantes comunistas salieron a las calles a defender el orden constitucional, el PS sacaba cuentas.
Frente al entusiasmo de las izquierdas latinoamericanas por copiar la experiencia cubana, lo que se tradujo en la creación de focos guerrilleros en numerosos países, el PC chileno definió otro camino. Fue lo que llamó “la vía no armada al socialismo”, que representaba una forma de incipiente heterodoxia, que se conectaba con la experiencia de los PC que habían ganado influencia a través de la lucha legal, por ejemplo, en Italia y Francia. Era la perspectiva de conseguir una mayoría electoral para impulsar los cambios.
El PC discrepó abiertamente de las resoluciones de los congresos del PS de 1965 y 1967, que planteaban la posibilidad de impulsar la lucha armada, y enfrentó duramente lo que llamaba “el aventurerismo de izquierda” o ultraizquierdismo, corriente a la definía como contraria a las posibilidades de verdadero progreso, y cuya expresión principal fue el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), fundado en 1965.
Hay algo que no se ha dicho en los análisis del período 70/73. El PC vivió a contrapelo la experiencia del gobierno de la Unidad Popular, con muchas reservas respecto del rumbo impuesto por las posturas ultrancistas.
Se puede decir que vio antes el precipicio que se abría delante de la izquierda. Fue partidario de buscar un acuerdo con la DC que permitiera salvar lo salvable del proceso de cambios, y evitar el golpe de Estado. Representó un intento por evitar la catástrofe y estuvo de acuerdo con la participación de las FF. AA. en el gabinete, lo que fue cuestionado por el PS. En junio de 1973, luego del levantamiento del regimiento de blindados N° 2, levantó la consigna “No a la guerra civil”.
La derrota del 11 de septiembre y la devastadora represión que sobrevino dejaron poco espacio para la reflexión. Incluso así, el PC alcanzó a esbozar un análisis autocrítico. En junio de 1974, circuló un documento, redactado en la clandestinidad por el dirigente Jorge Insunza Becker, que se titulaba “El ultraizquierdismo, caballo de Troya del imperialismo”. Era una dura denuncia del papel jugado por el infantilismo revolucionario en el hundimiento del gobierno de Allende, que a la vez abogaba por una amplia alianza contra la dictadura.
Varios años más tarde, se produjo el proceso de cubanización del PC, de lo cual se derivó la aventura armada del FPMR y una costosa derrota.
50 años después
Muchas de las creencias izquierdistas de los años de Allende constituían una forma acendrada de religiosidad y fueron desmentidas por la historia. La caída del Muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética y las otras dictaduras en nombre del proletariado dejaron al descubierto la dimensión del engaño. Subsiste Cuba, es cierto, pero, ¿es ejemplo de algo el régimen oligárquico y policial que allí existe?
No es posible eludir la raíz de la tragedia. El costo humano fue demasiado alto como para aceptar un relato que excluye las responsabilidades de la izquierda en su origen. Es cierto que, en los años de la dictadura, hubo un valioso esfuerzo de varios intelectuales por sacar enseñanzas duraderas de la experiencia allendista, lo que dio origen al proceso de “renovación socialista”. Ello fue determinante en la convergencia con la DC que condujo a la formación de la Concertación.
Lamentablemente, en los últimos años han surgido muchas dudas acerca de cuán profundo fue aquel aprendizaje. Los antiguos partidos concertacionistas mostraron graves flaquezas morales y políticas en la coyuntura de octubre de 2019, al punto de asumir, junto al PC, una posición condescendiente con la violencia. Más tarde, mantuvieron una posición ambivalente en la Convención, y luego llamaron a aprobar el proyecto de Constitución refundacional.
Está probado que se puede volver a tropezar en las mismas piedras. Hay que tratar de evitarlo. Si queremos que el país no olvide lo que representó el derrumbe de hace medio siglo en términos de civilización, necesitamos entender aquello que lo produjo. Fue un error que el gobierno ideara una conmemoración destinada a mostrarse como continuador de la UP. En realidad, en esa experiencia se sintetiza todo lo que no debe hacer.
 Publicaciones relacionadas
Publicaciones relacionadas


El protagonista de innumerables películas chilenas y extranjeras fue acusado en 2021 de violencia intrafamiliar por su ex mujer. El caso fue suspendido en junio de 2021, pero le costó retomar su carrera. Perdió muchos contratos y fue conductor de Uber. Hoy llama la atención por sus críticas a Boric. “¿Cómo es posible que un […]

Este miércoles, Carabineros detuvo en Ovalle a Benjamín Huerta Escobar, contra quien había una orden de detención pendiente desde marzo. Huerta había sido detenido en octubre de 2023, por conducir sin licencia y drogado con cocaína y anfetaminas. Luego se había ausentado repetidas veces de su audiencia de formalización de cargos. Su nombre era conocido […]

En los 51 días de movilizaciones han existido críticas cruzadas entre el Gobierno y la empresa, pero la Delegación Presidencial de la Región y la Dirección del Trabajo no han logrado contener una crisis que tiene costos políticos, económicos y por el que incluso el gobierno de Milei ha manifestado preocupación. La intervención del ministro […]
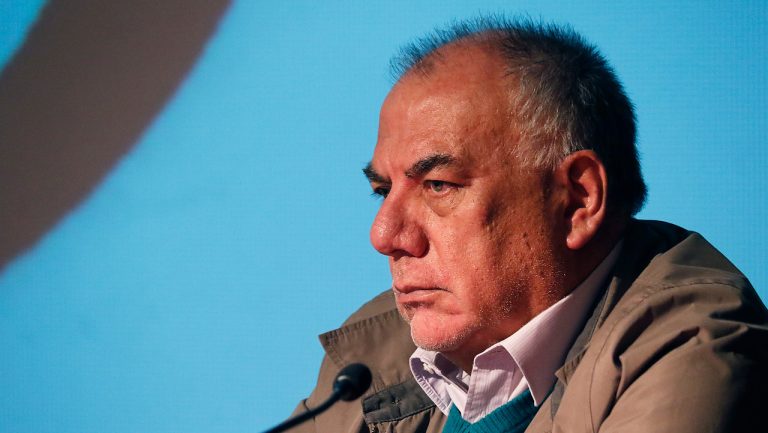
El ex parlamentario y ex ministro Osvaldo Andrade (PS) plantea que en la cuenta pública del 1 de junio el Presidente Boric debe reconocer las cosas que no se lograron en lo que lleva de su mandato. “El gran déficit que tiene el sistema político hoy día es que se ha instalado una lógica de […]

En vísperas de la campaña municipal, midamos a nuestros alcaldes y alcaldesas por cuanto empleo permiten, por cuántas industrias y comercio formal atraen. La mejor manera de combatir al crimen organizado es dejar que la economía formal funcione, que progresen las empresas pequeñas, medianas y grandes. Las que se rigen por la ley, pagan patentes […]