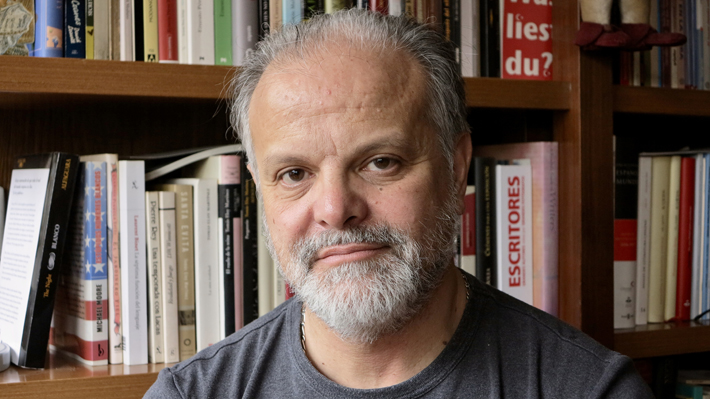
-Tu novela Santiago Cero es un clásico reciente chileno publicado en 1989, que ganó el premio CICLA en Perú, y fue elogiada por Ignacio Valente y Raquel Olea. El mexicano Christopher Domínguez la reseñó en la revista Vuelta, antes que muchos críticos chilenos. El libro, con un epígrafe de Regreso a Brideshead, de Evelyn Waugh, es una visión de la juventud al final de la dictadura. Quien escribe es un espía. La trama se arma a través de cartas. Tenías 30 años. ¿Cómo sentiste la recepción del libro en esos tiempos difíciles?
-Creo que “Santiago Cero” expresó el espíritu de esos años 80. Pero cuando esa novela apareció, en los últimos días de la dictadura, jamás me habría imaginado que ella pudiera llegar a considerarse un “clásico”. Aunque la primera edición se agotó rápido y luego salió una segunda a mediados del año 90, yo me resistí a creer esa aceptación del público y las críticas positivas.
La dictadura había acentuado mi pesimismo natural, que era compartido por buena parte de mi generación. La desesperanza y la rabia que abruman a los protagonistas de mi libro eran drogas adictivas. Muchos tardamos en dejar esa adicción y algunos no pudieron dejarla nunca.
-Acercándote a temas más latinoamericanos escribiste “El lugar donde estuvo el Paraíso” (1996) (llevada al cine en 2001 por el español Gerardo Herrero con la actuación del argentino Federico Luppi). Recuerdo que Carlos Orellana, editor de Planeta, dijo que esa novela iba a ser un batatazo. Narraba una historia, muy lograda, de erotismo en medio del Amazonas. ¿Qué esperabas de ese libro y a qué escenarios te llevó?
-José Donoso, que leyó el manuscrito, me anunció “esta novela va a viajar bien”. Y así fue. “El lugar donde estuvo el Paraíso” obtuvo un premio muy peleado en Buenos Aires. Se vendió mucho, se filmó, se tradujo a diez idiomas cuando pocos autores chilenos de mi generación se traducían. Y además, me sacó de Chile. Cuando salió la edición alemana mi agente literaria, Mercedes Casanovas, prácticamente me obligó a aceptar una beca para residir en Berlín, como escritor invitado. Partí por un año y me quedé en Europa una década.
Ahora pienso que “El lugar donde estuvo el Paraíso” no sólo ha sido una novela viajera, sino que es, hasta cierto punto, una novela “extranjera”. Sus escenarios selváticos y su estilo la convierten en un libro difícil de encasillar en alguna escuela o tradición chilena. Curioso destino el de este libro mío: su viaje afuera, sin retorno.
-Otra novela que escribiste es “El desierto” (2005), que ganó el Premio Internacional de Novela del diario La Nación de Buenos Aires). Era quizá un libro adelantado a su época, que tocaba el tema difícil de las violaciones de DD.HH. Un texto doloroso, no fácil de leer. ¿Por qué crees que la justicia ha sido tan lenta?
-La justicia humana es lenta, incompleta y, a menudo, es injusta. Quizás por eso es que continuamos necesitando de una “justicia poética” o literaria. Yo diría que cuando apareció “El desierto” una mayoría nacional quería dejar de hablar de las atrocidades cometidas por la dictadura.
Llevábamos quince años de transición y algunos querían doblar esa página. Sin embargo, esas páginas se doblan sólo cuando las hemos leído a fondo. Como dices, “El desierto” es un texto doloroso. Es una novela que desborda el tópico de la denuncia e incursiona en la tragedia. Una tragedia en la que víctimas y verdugos interpelan a un tercer actor: el coro, la sociedad que rehúye su culpa colectiva.
Esa tercera perspectiva puede incomodar a “las buenas conciencias”, pero creo que evita las versiones simplistas de la historia. Como sea, mi gran satisfacción es que, a pesar de nuestros intentos por “doblar páginas”, “El desierto” sigue leyéndose dentro y fuera de Chile. En octubre próximo aparecerá en Alemania una traducción que se presentará en la Feria del libro de Frankfurt.
-Ahora en abril la Feria del Libro de Buenos Aires ha invitado a la ciudad de Santiago como figura especial del evento, para tocar temas como los 50 años del Golpe y el estallido social. ¿Por qué crees que no te invitaron, habiendo publicado libros como “Santiago Cero” y “El desierto”? ¿Hay un sesgo político?
-No quiero pensar mal. El “pensamiento malo” estrecha la inteligencia, creo yo. Prefiero pensar bien: supongo que se olvidaron de invitarme. Y lo comprendo. Uno tiende a olvidar o negar la existencia de aquello que le desagrada. Fuimos pocos los escritores chilenos que condenamos no sólo la violencia policial sino la violencia insurreccional en el estallido de octubre del 19. Me parecía intolerable en una democracia.
Después me pronuncié por el rechazo al primer proyecto de Constitución, que estudié en detalle. Y en ambos casos desarrollé mis argumentos públicamente en varios artículos. Amigos bienintencionados me advirtieron que iba a pagar un precio alto por esas posiciones. En Chile ese precio suele ser el “olvido”.
-Como si fuera poco, publicaste el ensayo “La muralla enterrada” (2001), que precisamente explora la identidad chilena a partir de la imagen literaria de la capital chilena en más de setenta novelas del siglo XX. Ganó el Premio Municipal de Santiago en 2002. ¿Piensas que tu literatura está siendo “cancelada” por razones políticas? ¿Qué hay en tus libros que provoca estas reacciones?
-Buena pregunta. Por ejemplo: ¿Qué hay en La muralla enterrada que pueda provocar una cancelación? Mi respuesta sería que en ese libro hay un monstruo que preferimos olvidar. En ese ensayo desarrollé una metáfora central: el imbunche. Comparé a la ciudad de Santiago con ese monstruo de nuestra mitología y literatura. Un ser contrahecho, deformado a la fuerza. Y vi en ese monstruo un símbolo de la tendencia general de nuestras cosas a truncarse antes que durar.
A menudo los chilenos iniciamos algo importante y grande. Pero muy luego, fieles a nuestros atavismos, lo arruinamos. Lo derrumbamos o quemamos hasta reducirlo a la forma nacional favorita: el imbunche. Una cita de ese libro resume esa fatal tendencia a imbunchar nuestros proyectos: “Esta inclinación a cortar las alas de lo que se eleva, derribar la grandeza, mutilar lo que sobresale, y enterrar lo que se asoma”. Por eso creo que el stand de Santiago de Chile en esta Feria del Libro de Buenos Aires podría adornarse con la figura de un enorme imbunche. Sería una imagen dura pero sincera.
 Publicaciones relacionadas
Publicaciones relacionadas


Tal como lo había adelantado, la ministra de seguridad de Javier Milei hizo entrega al gobierno chileno de un informe de 14 páginas con antecedentes de la supuesta presencia de Hezbollah en Chile que incluye diversos movimientos de sociedades al menos hasta 2014 y cinco vuelos a Santiago de un avión iraní, presuntamente vinculado al […]

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Juan Armando Vicuña, afirmó que “la construcción en general tiene un rezago, una inercia que cuesta moverla, pero cuando se mueve se mueve con todo. Si en el primer semestre no vemos un repunte en el inicio de permisos y de obras, no vamos a […]

Ante una gran afluencia de público, Gabriel Boric mostró su molestia contra quienes desde el mundo empresarial critican al Gobierno. Hizo metáforas futboleras que no se entendieron o no causaron gracia. Se mostró cercano a Karen Thal, presidenta de ICARE y distante con Ricardo Mewes, presidente de CPC. Sobre el apoyo de Boric a la […]

Condenados por robo a supermercados saqueados y sentenciados por violencia intrafamiliar y lanzamiento de molotov fueron incluidos entre las 28 pensiones de gracia revocadas, informadas hasta marzo a Tesorería. Estas se sumaron a otras anunciadas previamente, como las causas de abuso sexual y producción de pornografía infantil. “El beneficiario registra antecedentes penales relacionados a ilícitos […]

La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, le entregó este jueves a la ministra Carolina Tohá un informe reservado sobre la actividades del grupo terrorista Hezbollah, patrocinado por Irán, en Chile, repleto de detalles, nombres y operaciones de penetración y financiamiento. Bullrich viajó a Santiago para participar con Tohá en un diálogo en la […]